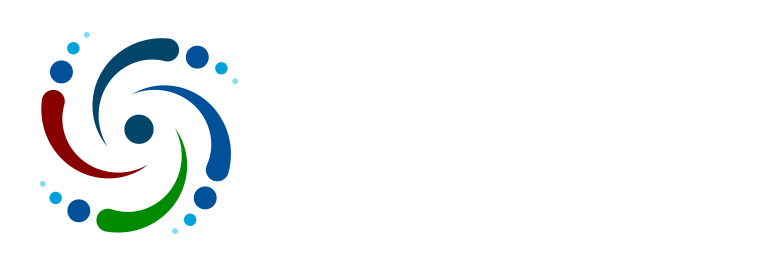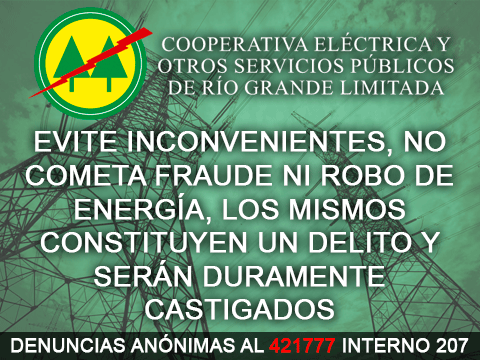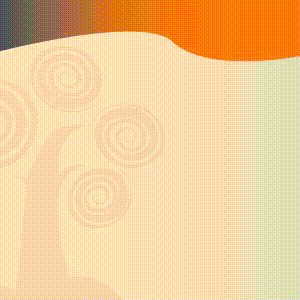No puedo omitir un viejo y emocionante recuerdo.
Es el 14 de octubre de 1949. Tengo 9 años. De la mano de mi padre llego a la Dársena Norte del puerto. Le pregunto:
–¿Adónde vamos?
–A recibir a los nueve muchachos que se salvaron del naufragio.
–¿Y los otros?
–(Vacila) Bueno, no pudieron salvarse.
–¿Se ahogaron?
–Sí. Todos.
Y mi padre jamás fue un sensiblero de lágrima fácil…
En el muelle se agolpaba mucha gente. Las banderas estaban a media asta.
Los pañuelos no alcanzaban a enjugar el llanto.
Unos días antes, el 22 de septiembre, en los canales fueguinos, se había hundido el rastreador Fournier, un dragaminas de la Armada Argentina, con 76 tripulantes. De ellos, 67 quedaron para siempre en el fondo del mar.
Por semanas, y desde el mismo día del naufragio, el país no habló de otra cosa. Se había tendido un manto de tristeza del que aún quedan vestigios en mi memoria.
Como también las palabras de mi padre cuando le pregunté por qué estábamos allí, entre tanta gente silenciosa y dolorida:
–Porque los muertos eran soldados de la patria.
Sí. Como los 40 soldados de la patria que hoy, domingo 19 de noviembre, en algún punto del vasto mar austral y dentro del submarino ARA San Juan, atraviesan una dramática situación.
No menor de la que empezaron a padecer el 5 de agosto de 2010 los 33 mineros chilenos atrapados cuando colapsó la mina San José.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/06/16170905/mineros-copiapo-2.jpg)
Allá, un silencio de muerte reinó durante 17 días.
El presidente Sebastián Piñera, después de la primera semana sin noticias, ordenó que se levantara allí una cruz en su memoria.
Fue muy criticado.
Su respuesta:
–¿Y si no los encontramos en muchos días, en meses? ¿Y si los encontramos y están muertos?
A los 17 días llegó el primer mensaje: «Estamos vivos los 33, y estamos bien«.
La cruzada de rescate movilizó a todo. A Chile, y al mundo. Llegó ayuda material y técnica desde todos los puntos cardinales. El drama de esos trabajadores golpeó más almas de las imaginadas.
Pero a tantos años del final feliz, la gran cruz blanca ordenada por el presidente sigue allí.
Sin embargo, por alguna razón incomprensible, un drama similar sufrido por los tripulantes del submarino ARA San Juan parece importar menos que el partido de hoy entre Boca y Racing, y se comenta menos que el disparate del arquero de River que le costó la expulsión y acaso fue factor clave de la derrota.
Escribo estas últimas líneas y me pregunto si estamos todos locos. O ciegos. O colectivamente indiferentes ante un drama que –Dios no lo quiera– puede ser tragedia.
Porque a diferencia del Fournier y de los mineros chilenos, la tan cacareada solidaridad nacional parece sumida en un letargo, agravado por el jolgorio de un fin de semana largo: una de las discutibles pasiones nativas.
Se perdió todo contacto entre el submarino y sus mandos hace casi seis días.
El caso (y aunque todo termine sin luto) suscita –o debiera hacerlo– una de las peores sensaciones: la incertidumbre. Y su correlato natural: la inquietud, los augurios sombríos.
Pero como solemos decir en nuestra jerga de periodistas, «el drama no está en la calle«.
Algo es cierto: no hay demasiados indicios acerca de la verdadera situación. Pero no hay que ser un cerebro esclarecido para deducir que esa ignorancia, más que esperanzar, preocupa…
El tratamiento de los medios –la tevé sobre todo– se limita a entrevistar a conocedores –veteranos tripulantes de submarinos, por caso–, pero hasta hoy no tengo noticias de que haya colegas, enviados especiales, embarcados para navegar en algún rastreador de los muchos que están operando. Algo que es moneda corriente ante noticias de menor dramatismo.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/11/17153048/submarino-san-juan-2.jpg)
Pura rutina. Bostezos hasta la hora de cierre…
Pero tampoco se advierte especial inquietud y dinamismo en los poderes públicos, más allá de la consabida promesa presidencial: «Pondremos todos los recursos necesarios y mantenemos contacto permanente con las familias de esos marinos».
Perdón por la prergunta: ¿qué menos? Es posible que alguien argumente que nada más es posible hacer cuando el silencio desde aquellas profundidades es total. Bien. Hasta el viernes, es admisible. ¡Pero el sábado hubo desde el San Juan siete intentos de comunicación por teléfono satelital! Mucho más que una luz de esperanza. Sin embargo, el conmovedor dato no movió la aguja…
Todo permaneció en el silencio y el criticable manejo del drama desde el principio. Casi como si el espanto que genera una nave que no puede volver a la superficie y la aterradora situación de sus hombres poco y nada significara.
Se informa que «están bien entrenados y tiene agua y comida para unos días» (¡qué vaguedad!), y medio país, o más, se frota las manos: tal vez Boca siga invicto y Racing llore, llore, llore…
Me cuesta creer una de las posibles razones de tal indiferencia. Pero la pongo en letras de molde, y la firmo. ¿Ese encogerse de hombros tendrá su génesis en el odio a los militares nacido después de que se conocieran los crímenes de la última dictadura uniformada?
Porque hasta entonces, y más allá de los gobiernos que decretaron el eclipse de las fuerzas armadas, para la gente, el pueblo –palabra injustamente olvidada o sólo usada por interés político–, «sus» militares fueron respetados y admirados.
¿Quién no se recuerda, niño, en los hombros de su padre para ver el desfile?
Esa gente que los aplaudía y se emocionaba acaso pensando en San Martín y Belgrano, sus padres históricos, ¿era idiota, despreciable, culpable de algo?
Por las dudas: ¡la última y definitiva dictadura militar murió hace 35 años! Los marinos del San Juan no habían nacido, y sus padres, como mucho, eran adolescentes.
¿Entonces?
Abro un desafío. Si alguien puede responder racionalmente el porqué de la indiferencia que rodea la estremecedora soledad, la angustia de esos muchachos de la Armada en situación límite, que arriesgue.
Estoy esperando…