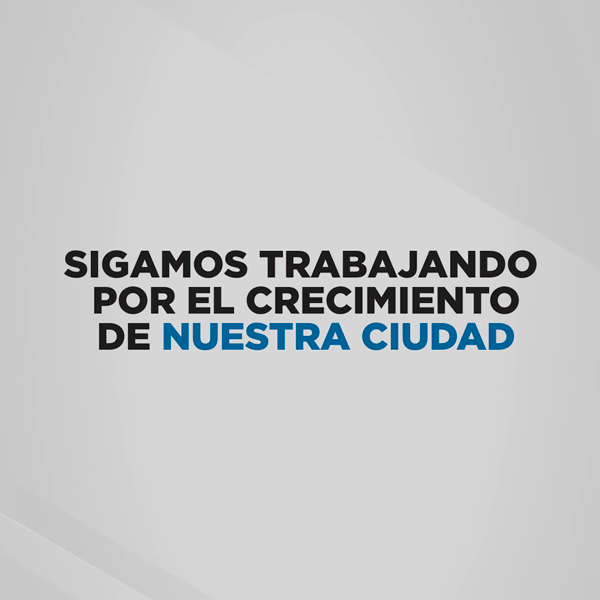La alta participación del sector primario en las cuentas del PBG se explica por la extracción del petróleo y gas, que constituye una de las actividades de mayor importancia. Las explotaciones que se encuentran en la provincia contribuyeron en 2001 con aproximadamente 238 millones de dólares de exportaciones.
Dentro del sector terciario, el turismo representa una de las actividades con mayores potencialidades como fuente de recursos para la provincia. La oferta en infraestructura turística es creciente y se concentra principalmente en Ushuaia y sus alrededores.
A su especialización tradicional en ganadería ovina y petróleo, a lo largo de la última década, Tierra del Fuego sumó la explotación de recursos pesqueros y un acelerado proceso de industrialización, que dinamizó ramas tales como la fabricación de aparatos eléctricos, electrodomésticos, textiles y plásticos. En la actualidad se han producido cambios en la composición manufacturera, derivados de la caída de éstas ramas y generando mejoras en la elaboración de pescado.
1. Estructura productiva
Atendiendo a las condiciones ecológicas de la Isla de Tierra del Fuego y a su posibilidad en cuanto a producción forestal y ganadera, existen zonas marcadamente definidas:
En primer lugar la Zona Norte, definida como de producción ganadera exclusivamente, donde existen extensas praderas, totalmente desprovistas de vegetación arbórea. Las estancias de esta zona se dedican principalmente a la actividad ganadera ovina.
La Zona Central está comprendida entre el paralelo que pasa por el Cabo Ewans y el que pasa por el Cabo San Pablo. Esta zona es de producción mixta: ganadera-forestal, donde aparecen manchas boscosas de lenga (Nothofagus pumilio) de producción, y manchas boscosas en forma de isletas de ñire (Nothofagus antarctica). Enmarcadas por dichas masas se encuentran extensas praderas que sirven de asiento al ganado. Los bosques de ñire además de dar refugio a estos animales, son proveedores de leña y postes para el consumo de las estancias de la zona.
Actualmente se encuentra en marcha un proyecto para definir un modelo de actividad silvo-pastoril para esta zona, encarado por el INTA y con el apoyo de la provincia.
En el área de esta zona central que presenta bosque de producción, se encuentran establecidos aserraderos que abastecen fundamentalmente a la ciudad de Río Grande de madera aserrada para la construcción, muebles, etc. También parte de la producción sale hacia el continente.
Por último, la Zona Sur, que se extiende hasta la costa del Canal de Beagle, es de producción forestal exclusivamente. El terreno se presenta quebrado; la orografía posee tres grandes depresiones: el Canal de Beagle, el Valle de Tierra Mayor y la Cuenca del Lago Fagnano, cercada por dos cadenas montañosas donde se encuentran masas de bosque de producción. A estas tres grandes depresiones se le suman dos más cortas y paralelas: el Cañadón del Toro y el Cañadón de Andorra. Asentados sobre faldeos y cañadones, especialmente en las áreas próximas a las márgenes sur y norte del Lago Fagnano, se encuentran grandes masas boscosas en cuya constitución intervienen la lenga en un 80 % y el guindo (Nothofagus betuloides ) en un 20 %.
1.1. Ganadería
La ganadería, con 500.000 cabezas de ovinos, es una de las principales actividades económicas de la isla. En un principio predominaban los animales para carne, pero luego fueron reemplazados por variedades lanares.
En la región la raza de mayor difusión es la «corriedale», (carneros lincoln) y de una raza de lana (oveja merino). Con la raza corriedale se asegura una importante producción de corderos y lanas, porque es un animal rústico, habituado a largas caminatas y a los riesgos del clima.
1.1.1. Zonas ganaderas
Según la característica geográfica fueguina la Ganadería se desarrolla en tres zonas de vegetación diferentes: Estepa, parque fueguino y bosque cordillerano. La Estepa abarca el norte de la «isla», esta posee los mejores campos. El principal alimento del ganado son los coironales y las vegas.
El Parque fueguino es una zona de transición entre la Estepa y el bosque cordillerano. Este último, constituye un problema para el manejo de los piños (majadas); pero en el invierno cuando la nieve cubre los pastos, los animales encuentran en los renovales y lenga el alimento para sobrevivir. La actividad ganadera es muy problemática por ser una zona montañosa, cubierta de densos bosques y turbales.
EXISTENCIAS OVINAS
CNA 1988 ENA 1994 ENA 2000 CNA 2002
Cabezas 660.756 582.633 496.100 522.276
Partic. Nac 2,9% 3,4% 3,7% 4,2%
Fuente : INDEC
1.1.2. Esquila
La esquila es el momento culminante del año pastoril y se realiza en el verano, para que cuando llegue el invierno los animales estén protegidos con su lana. También está la esquila de ojos, que se realiza dos veces al año y permite eliminar el exceso de lana en la cara.
Los vellones son embalados directamente en fardos, separados de distintas calidades de lanas como: Vellón, barriga, pedasería. Luego de la esquila, son llevados al matadero municipal o frigorífico; el resto pasa a los campos de Veranada, y regresan durante el mes de mayo para ir a lugares más protegidos (campos de invernada).
Gran parte de la lana se envía a las barracas que se encuentran ubicadas en Buenos Aires y Puerto Madryn. En un gran porcentaje se envía al exterior.
1.2. Pesca
La pesca , además de la ganadería se ha convertido en una actividad de importancia en Tierra del Fuego. En el año 2001 la extracción provincial fue de 89.259 toneladas, lo que implicó aproximadamente el 10,3% del total de las capturas nacionales, representando las exportaciones un valor de 20,4 millones de dólares.
La merluza, centolla, centollones, calamar, cholgas, etc. son algunas de las especies codiciadas. La pesca de altura ha alcanzado así un alto volumen de captura tanto en moluscos como en kilos de pescado. Las especies encontradas y destinadas a la explotación comercial además de las ya mencionadas son el abadejo, brótola, besugo polaca, salmón, etc.
En la actividad pesquera coexisten la modalidad costera y los buques factoría. La pesca costera se realiza con procedimientos artesanales, alcanzando poco volumen de producción; no obstante, adquiere relativa significación como generadora de empleo. El destino de lo capturado es el mercado interno.
Los buques factoría, por su parte, realizan una actividad integrada de pesca e industrialización a bordo y generan la mayor parte de la producción. El principal producto obtenido es el surimi que se exporta en su mayor parte; el mismo es elaborado en base a una pasta triturada y desodorizada de peces de reducido valor económico.
En Río Olivia se destacan emprendimientos de piscicultura a través de los cuales se crían salmónidos.
1.3. Forestación
Los bosques de la Isla Grande de Tierra del Fuego están constituidos esencialmente por formaciones pertenecientes a la familia de las Fagáceas. La especie dominante es la lenga sobre la cual se basa la economía forestal de la Isla. En condiciones favorables los ejemplares maduros de lenga alcanzan alturas medias que rondan los 20-25 metros y diámetros medios a la altura del pecho (D.A.P.) de aproximadamente 0,40 a 0,60 m.
1.3.1. Estado actual del bosque de lenga
Los bosques de Tierra del Fuego se presentan en su gran mayoría como lengales puros, asentados sobre faldeos, cañadones, y a veces sobre terrenos poco accidentados.
Es común encontrar en estos bosques a los ejemplares con sus fustes afectados por un conjunto de hongos de la clase Basidiomicetes, los que provocan pudriciones que vulgarmente se las llama «pudrición blanca» (en donde los hongos atacan la lignina dejando únicamente la celulosa, de ahí su color blanco) y «pudrición roja o marrón» (en donde el ataque se produce sobre la celulosa, quedando únicamente la lignina).
Los aprovechamientos que tradicionalmente se realizan desde la década del 40 consisten en cortas selectivas (floreo), que permiten asegurar el normal abastecimiento de las actuales industrias consumidoras, de producción primaria, que admiten solamente materia prima selecta para la producción de vigas, tablas, tablones, tirantes, etc. Estos aprovechamientos tienden a afectar únicamente ejemplares con DAP superior a los 0,30 m, sanos, bien formados, que por lo menos suministren uno o más rollizos de madera estándar. Este tipo de ejemplares estaría en el orden del 15 % al 20 % de las existencias.
Cumplida la primera etapa de aprovechamiento para abastecimiento de las industrias instaladas en el territorio, queda una masa sin afectar que incluye en general, los ejemplares sobremaduros, enfermos, mal formados, muertos y todos aquellos que por su inferior diámetro no se libran al corte. Pero también en algunos casos queda un porcentaje de individuos con características para el aserrado. Este último caso ha posibilitado una segunda intervención.
Este proceso de entresaca selectiva «anti-silvicultural» degrada al bosque, convirtiéndolo en improductivo por muchos años.
Como consecuencia de esta explotación, la media sombra que predomina aún después del corte, no favorece la iniciación del estado de regeneración, subsistiendo un equilibrio decadente provocado por un proceso negativo que impide el rejuvenecimiento del bosque, mantiene la masa improductiva e interrumpe indefinidamente su normalización económica en cuantía y calidad bajo los principios de persistencia y rentabilidad. A pesar de ello, en determinados sitios, se ha generado un bosque joven, de estructura regular y de alta densidad.
Si bien hay que destacar que en Tierra del Fuego el bosque de lenga regenera prácticamente sin problemas, -en cualquier claro que se abre en la masa boscosa se puede observar la presencia de renovales con una alta densidad de plantitas por hectáreas-
Otro factor aparentemente negativo en el aspecto forestal, que afecta importantes áreas boscosas de la isla, es el «castor, especie que fue introducida en con fines peleteros sin un previo estudio de impacto ambiental. Construye embalses que inundan en forma repentina áreas de bosque, provocando la muerte de los ejemplares por asfixia ya que sus raíces quedan bajo el agua. A esto se suma la destrucción de renovales como principal elemento para la construcción de sus diques y para alimentarse de la corteza de los mismos. Desde 1991 la piel de estos animales ha perdido valor comercial, desapareciendo así los interesados en la caza comercial, único control al incremento del número de animales, puesto que no posee enemigos naturales. Actualmente está habilitada la caza comercial y deportiva durante todo el año.
El guindo, comúnmente llamado en la Isla coihue, es la única de las tres fagáceas de Tierra del Fuego, que presenta follaje perenne; aparece asociado a la lenga en los sectores más húmedos. Es común encontrarlo en las masas boscosas circundantes al Lago Fagnano, y en las laderas que bajan al Canal Beagle.
El ñire es la especie de mayor plasticidad de las tres fagáceas de Tierra del Fuego. Presenta un fuste tortuoso, característica que lo hace no utilizable para el aserrado. Se utiliza principalmente para leña y postes. Especialmente dominan en zonas de ecotono entre el bosque y la estepa del norte de la Isla. Actualmente, la Provincia junto con la Agencia de Extensión Rural Ushuaia, del INTA, vienen desarrollando un proyecto para utilizar al ñire en la producción de carbón.
1.3.2. Superficie
En el año 1982/84 el Departamento Administración de Bosques Naturales del Instituto Forestal Nacional (organismo ahora inexistente) confeccionó la Precarta Forestal para Tierra del Fuego. De este trabajo surge la elaboración del mapa de formaciones boscosas, en que se definen los diferentes tipos forestales en función de la especie dominante, las características estructurales del bosque y su ubicación en el paisaje.
De las referencias del mapa de formaciones boscosas se recopilan los siguientes valores:
A) Bosque de lenga como especie dominante
Bosque de producción:Lengal denso 291.100 ha
Bosque de protección: Lengal de altura 91.800 ha
Bosque de protección: Lengal de faldeos protegidos 65.860 ha
Total Lengal 448.700 ha
B) Bosque de ñire como especie dominante
Ñirantal denso 86.490 ha
Ñirantal denso formando isletas 53.980 ha
Ñirantal abierto 65.860 ha.
Total Ñirantal 206.330 ha
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL 655.030 ha
Fuente: Departamento Administración de Bosques Naturales del IFONA
De la superficie de lenga productiva (291.100 ha), aproximadamente 80.000 ha, tanto en bosques fiscales como en tierras privadas, se encuentran estudiadas y sobre ellas se realizan los actuales aprovechamientos. Hasta la fecha han sido aprovechadas alrededor de 50.000 ha.
1.3.3. Deforestación
A principios del siglo pasado, en la zona de Ea. San Pablo y estancias aledañas al este de la Isla se «caparon» (anillado de ejemplares arbóreos para que mueran en pie ), zonas que luego fueron quemadas. El objetivo principal de esta práctica fue transformar una zona netamente forestal en ganadera. De la interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales, se estimó una superficie de 17.500 ha, afectada por este tipo de práctica.
La devastación provocada por los incendios forestales puede ser considerada otra causa de deforestación. A esto se suman superficies menores afectadas anualmente por fuegos ocasionados por acciones antrópicas.
También el ganado que se encuentra en el bosque (aprovechado o virgen en una fase de desarrollo inicial), puede comprometer seriamente la regeneración y por lo tanto el desarrollo de las especies involucradas con características comerciales.
1.4. Otras actividades
Entre los cultivos se pueden mencionar las hortalizas como lechugas, remolachas, zanahorias, papas y los frutales como frambuesas, grosellas y frutillas. En la provincia hay un total de 6.680 hectáreas implantadas, de las cuales cinco corresponden a cultivos anuales, 263 a forrajeras anuales y 6.403 a forrajeras perennes.
Existen estudios sobre la factibilidad de desarrollar producciones como la de papa «semilla», utilizando variedades resistentes a heladas y aprovechando que la isla es considerada una zona libre de plagas . Se han realizado cultivos experimentales , con resultados alentadores; se ha llegado a rendimientos de hasta 40.000 kilos por hectárea, además, no se ha detectado la presencia plagas transmisores de enfermedades y existen por lo tanto posibilidades de contaminación.
Otra posibilidad interesante es el cultivo de frutales menores , como los frutos de la gama de los berries introducidos, como los cassis, corintos, grosellas, moras híbridas y frambuesas. Se están transformando en especies de gran importancia comercial para el sector manufacturero local debido a la fuerte demanda de fruta destinada a la elaboración de dulces y conservas; sin descartar desde luego el potencial exportador de fruta en fresco con destino al hemisferio norte en contra estación. En general, los frutales menores o frutas finas tienen en común grandes ventajas que hacen interesante su cultivo: una potencial rentabilidad tanto a pequeños como a grandes productores, uso de abundante mano de obra y la amplia gama de suelos y climas marginados en los que pueden cultivarse.
1.5. Industrias Manufactureras
De las más antiguas, el aserradero es una actividad de excelencia que produce rollizos, tirantería, tablas, revestimientos, aberturas, utilizando para ello madera de lenga, el ñire, el guindo y el coihue, especies que constituyen los bosques locales. En los últimos años aumentó el consumo local de madera elaborada y utilizada especialmente para la construcción de viviendas.
En la riqueza minera de la región, hay yacimientos de turba, granito, lignito y oro, pero la minería en general no ha sido muy desarrollada y muchos de estos yacimientos se encuentran inexplotados. También, hay reservas de petróleo por más de 12 millones de metros cúbicos.
1.6. Exportaciones provinciales.
Las exportaciones de Tierra del Fuego en el año 2001 totalizaron 274 millones de dólares, con una disminución del 25% respecto del año previo y un aumento del 3% en relación al valor promedio del período 1995/2000 (266 millones de dólares).
La estructura de las exportaciones de Tierra del Fuego muestra la preponderancia del rubro Combustible y Energía (CyE), que representa el 87% del total provincial. Luego siguen en importancia las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y los Productos Primarios.
El 93% de las exportaciones se concentran en cuatro países. Chile constituye el principal destino de las exportaciones, le sigue Brasil y luego se encuentran, Estados Unidos y Corea del Sur.
Fuentes:
SAGPyA- Gobierno de T. Del Fuego-CFI.
EL NUEVO PERFIL PRODUCTIVO DE TIERRA DEL FUEGO
Definen un camino para la economía del fin del mundo
Hay 28 proyectos para producir en la isla, pero a fin de año vence el plazo para aprobarlos. La zona franca sigue hasta 2023, entre apoyos y críticas.
________________________________________
Damián Kantor.
dkantor@clarin.com
Sobre el futuro económico de Tierra del Fuego, la única zona franca del país, hay dos bibliotecas: la que cuestiona la continuidad de la promoción industrial, y la que pretende ampliarlo y robustecerlo. En el Gobierno, claramente, creen en esta última. A tal punto que ya está para firmarse un decreto que extenderá ese régimen impositivo 10 años más, según reveló a Clarín el subsecretario de Industria, José Díaz Pérez, por lo que los beneficios fiscales continuarán hasta 2023.
Pero gran parte del futuro perfil productivo de la isla se define el 31 de diciembre. Ese día, el Gobierno debe definir la suerte de 28 proyectos para ampliar o radicar nuevas industrias (la mayoría vinculados a la electrónica), que involucran más de 2.000 millones de pesos de inversión y la generación de 1.664 nuevos puestos de trabajo. Es una tarea contrarreloj, porque a la hora del brindis de fin de año vence el decreto 490, impulsado en 2003 por el gobierno de Eduardo Duhalde, que reabrió la posibilidad de instalar nuevos emprendimientos y ampliar los existentes.
Aunque nunca aclaró públicamente las razones, Roberto Lavagna no firmó ese decreto. Y como también era ministro de Economía en ese entonces, el hecho generó suspicacias. Pero hoy no hay dudas: para el Gobierno, la prolongación del régimen de promoción industrial fueguino, que contempla beneficios tales como el no pago del IVA y Ganancias, y la importación de productos libre de aranceles aduaneros, es crear un espejo de Manaos, la zona franca que Brasil posee en la amazonia profunda. La idea oficial es contrarrestar la llegada de productos brasileños producidos allí. «Se intenta equiparar Tierra del Fuego con Manaos, pero evitando desalentar alternativas en el continente». Así resumió Díaz Pérez la posición oficial.
La observación del funcionario no es casual. Las empresas que quieran instalarse deben cumplir antes con dos requisitos fundamentales: que no haya producción nacional de lo que se fabrique en la isla, y que esos productos también se hagan en otros regímenes de promoción industrial del Mercosur, como Manaos. Para evitar eventuales juicios al Estado, antes de aprobarse un proyecto debe exponerse en público para conocer si existen reparos empresariales.
Dos evaluaciones
Cada proyecto es examinado por dos comisiones evaluadoras, integradas por cámaras empresariales, funcionarios nacionales y provinciales. Pero es la Secretaría de Industria de la Nación la que tiene la última palabra a la hora de aprobar o rechazar a través de resoluciones.
Si bien en Tierra del Fuego se jactan de tener el régimen más vigilado, a las promociones pro vinciales siempre la sobrevuelan las sospechas de corrupción y favores políticos. El fueguino fue creado en 1972, cuando el gobierno militar de Alejandro Lanusse impulsó la ley 19.640, que le dio vida. Se adujo razones geopolíticas: había poca población, y la mayoría eran inmigrantes.
Según los censos nacionales, en 1970 había sólo 13.527 pobladores, que pasaron a ser 101.187 en 2001, siete veces más, después de tres décadas de zona franca. «En 1972, el 73% de la población era extranjera. El proceso de crecimiento demográfico en este territorio ha sido consecuencia del régimen de promoción», señala el ministro de Economía fueguino, Raúl Berrone, y completó: «Por eso le planteamos al Gobierno nacional la necesidad de prorrogarlo porque el decreto 490 no cumplió con las expectativas. Estamos procurando que sea un poquito más flexible». Ocurre que hasta el momento, fueron muy pocas las empresas que consiguieron el visto bueno.
Los pilares
Concentrada en dos polos, Ushuaia y Río Grande, hay tres industrias que animan la economía fueguina, además del turismo: la electrónica —la más importante—, la textil y la petroquímica. De los 28 proyectos, la mayoría son montajes de alta precisión de aparatos electrónicos, por ejemplo, televisores, celulares, aire acondicionados, microondas y bienes informáticos. De ser aprobados, en total implicaría una inversión de 2.011 millones de pesos y la creación de 1664 puestos de trabajo en un plazo de 3 años. Sin embargo, el de mayor envergadura (por 1.647.000.000 pesos), es de fertilizantes. Pero una fuente del Gobierno dijo que no tiene muchas chances de prosperar, porque ya hay quienes lo hacen en el país.
Desde su nacimiento, la ley 19640 sufrió varias modificaciones. A partir de esa ley comienzan a radicarse empresas textiles, electrónicos, plásticos, entre otros, que ya estaban radicadas en el continente. En 1995, durante el menemismo y con Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, se dicta el decreto 479 de sustitución de productos. Esto permitió a las empresas cambiar productos discontinuados por otros en la misma línea. Por ejemplo, los que fabricaban TV blanco y negro podían producirlos a color.
Desde el decreto de 2003, entonces, conviven tres regímenes, que en la jerga son conocidos como los originarios (de la ley 19.640), los convertidos (decreto 479) y los nuevos (decreto 490). Este último es el que vence a fin de año. Por el 490 se presentaron en total 33 proyectos y ya hay tres aprobados (Brightstar, Noblex y Cemosur), y dos fueron rechazados. El resto continúa en carrera, según dijeron fuentes oficiales.
Pero hay otros, como el caso de New San, al que se les autorizó a fabricar televisores de plasma y acondicionadores de aire por el decreto 479 en el polo de Ushuaia. Esta norma establece un cupo cuando el mismo producto se fabrica en el continente.
Zona de críticas
No caben dudas de que la zona franca es un imán tanto para los inversores como para las controversias. Porque en realidad no todos abrevan en la biblioteca oficial. Para el economista Javier González Fraga, la única base económica real de Tierra del Fuego es el turismo. «Los programas de estímulo a la industria electrónica se hicieron a costa de demorar la industria turística. Si tenemos que subsidiar algo, subsidiemos el turismo y no para pagar televisores que resultan más caros porque vienen desarmados y hay que armarlos acá», dijo.
En el sector textil también se escuchan quejas, pero enfocadas en las sábanas. Alejandro Sampayo, presidente de FITA (Federación de Industrias Textiles Argentinas), despotricó contra la importación de telas paquistaníes, que después terminan en el mercado interno libre de aranceles. «Lo exportado desde Tierra del Fuego hacia el continente en el último año fueron 5.300 toneladas de sábanas. El daño a la producción local supera al conflicto con Brasil», arrancó el directivo para rematar: «No pedimos que se cambie la ley, sino que se la reglamente».
A pesar de contar con el generoso contexto fiscal, Tierra del Fuego acompañó el sube y baja económico de la Argentina. El mejor momento de la isla se vivió en 1984, tras la recuperación democrática. Ese año funcionaban a pleno 121 industrias que empleaban a 6331 personas. Dos años después había 6973 empleados, pero cerraron 20 empresas. Ya se insinuaba lo peor, que llegó con la convertibilidad, el dólar subvaluado y la apertura indiscriminada de los mercados.
Los memoriosos recuerdan que en 1996, quedaron sólo 47 empresas y 3154 empleados, lo que generó fuertes protestas gremiales ante la ola de despidos. El sector electrónico llegó a ocupar en su mejor momento a 5.132 obreros. Después vinieron las cesantías, los despidos y los cierres de fábrica por la invasión de productos electrónicos del exterior, que entraban sin restricciones.
Los datos hablan por sí solos: en 1994, la cuarta parte de los obreros y trabajadores industriales había perdido el puesto debido a la crisis de armadurías de electrodomésticos. Hoy, la industria fueguina, reanimada por el espaldarazo de la sustitución de importaciones, busca un nuevo perfil productivo.
«En 2005 estamos como en los mejores años. Pero lo que empezamos notar es que tuvimos una agresión de importaciones de Brasil y China, porque si bien el mercado de consumo crecía, la industria no crecía en paralelo», dicen en el sector tecnológico. Según la AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales Electrónicas), este año se fabricarán 1.600.000 televisores. El aumento de la demanda en el mercado tiene una explicación relacionada con el fútbol: se viene el Mundial de Alemania, que arranca en junio de 2006. El aumento de la producción recalentó la demanda laboral: en enero de este año, la industria tecnológica tenía 1573 empleados; en setiembre llegó a ocupar 3192.
Martín Teubal, director de BGH, una firma radicada en Tierra del Fuego, sostiene que de setiembre a diciembre es el pico de producción, por el Día de la Madre y las Fiestas. «Estamos recuperando los niveles de antes de la crisis. Anda muy bien todo lo que es televisión, que ya incorporan pantallas más grandes y sofisticadas», sentencia.
En el fin del mundo reina el optimismo. Habrá que ver si el clima es sustentable.
OPINION
Un sueño difícil de sostener
________________________________________
Rogelio Frigerio (n). Economista.
¿Cuándo podemos decir que un régimen de promoción funciona? Se podría contestar esta pregunta haciendo un balance de tipo contable, poniendo en una columna el costo de la promoción industrial, es decir, lo que los contribuyentes aportaron todos esos años para sostener ese régimen; y en otra columna, los beneficios económicos que este esfuerzo trajo aparejado. Sin embargo, no estaríamos siendo del todo precisos. La primer columna es relativamente simple de conformar, la segunda es mucho más compleja y abarca cuestiones más difíciles de mensurar.
El modelo fueguino no respondió a una política industrial, sino que se constituyó más bien en un refugio para actividades que quedaron desprotegidas ante la apertura comercial indiscriminada de la época. La promoción industrial no formó parte de un plan de desarrollo nacional, sino que contribuyó a la necesidad de generar una nueva colonización para esa región.
Por otra parte, no se generó una verdadera indus trialización. Simplemente se aprovecharon las oportunidades planteadas en la coyuntura económica de las décadas del 70 y del 80, sin posibilidad de adaptar esa realidad a los profundos cambios que se suscitaron años después. Hoy en día, en Tierra del Fuego se tiene plena conciencia que, más allá del posible mantenimiento de los beneficios promocionales, lo poco que queda de aquel sueño industrialista va a ser difícil de sostenerlo en el tiempo.
También se intuye que, si se llevara adelante un nuevo modelo de desarrollo regional, este sería muy distinto al ensayo oportunista iniciado hace ya casi 35 años atrás. A medida que la economía se internacionaliza y se hace más competitiva, los gobiernos locales tienen cada vez más una responsabilidad indelegable. La estrategia de desarrollo local es una respuesta a los problemas que presentan la reestructuración productiva y la globalización. Este es el gran desafío para el futuro.
OPINION
El régimen que está más vigilado
________________________________________
Enrique Jurkowski. Presidente de AFARTE.
Los industriales con plantas fabriles en Tierra del Fuego estamos orgullosos del parque industrial de la provincia y el país debe valorar el significado actual y la proyección futura de tener en la Argentina una actividad productiva tecnológica con la dinámica de la electrónica. Los bienes fabricados allí incorporan las más modernas tecnologías y son similares a los disponibles en los países más avanzados. Los niveles de apertura económica desde la década del 90 han obligado a una rigurosa competencia, aún cuando la situación comparativa del régimen fueguino respecto a otros centros productivos mundiales resulta desventajosa.
La casi totalidad de industrias son preexistentes al régimen fueguino y tienen una extensa trayectoria en el mercado argentino. Esto permite un «conocimiento profundo» entre la empresa y consumidor. Quienes se preguntan por qué la industria electrónica de consumo se desarrolló en Tierra del Fuego, deberían tener en cuenta lo que pasa en el mundo. Londres, París, Nueva York, por ejemplo, no producen televisores, equipos de DVD, audio o acondicionadores de aire.
¿Donde están ubicadas entonces estas industrias? En América sólo hay dos enclaves además de Tierra del Fuego: la zona franca de Manaos, en la selva amazónica, y la maquila mexicana, en la desértica frontera con los Estados Unidos. Aún dentro de oriente, la producción está concentrada en zonas especiales. Ese es el modelo que impone el mundo y que finalmente se adopta para Tierra del Fuego. La característica de área aduanera especial implica un funcionamiento muy vigilado. Todo insumo que ingresa o egresa está sujeto a control aduanero. La particularidad geográfica de ser una isla facilita el control de movimientos. Es por eso que se puede decir que el fueguino es el régimen más custodiado de la Argentina.
Si no existiese esta zona franca en la Argentina, los productos electrónicos que en ella se fabrican serían importados. Y a quienes les preocupa el costo fiscal, recomendamos considerar el efecto multiplicador de la industria en la economía, en el nivel de vida de la población y, en este caso, en los aspectos geopolíticos, que dieron vida a la ley 19.640.
El país para crecer en forma sostenida y generar empleo necesita un sector industrial moderno y con tecnología de punta, y en Tierra del Fuego hay una plataforma preparada para crecer y producir.